“Violeta Parra en el Aula Magna de Concepción”, es un disco publicado el año 2010 que reúne material de archivo de Violeta Parra registrado en enero de 1960 en la ciudad de Concepción. En la primera parte, aparece un fragmento de una entrevista realizada por el periodista Mario Céspedes para Radio Universidad de Concepción, donde Violeta habla con largueza de “El gavilán”, ballet folklórico en que se encontraba trabajando en ese momento, y muestra en vivo un adelanto de esa creación que aún se hallaba inédita. En la segunda parte, la grabación recoge parte de la presentación que Violeta llevó a cabo en el Aula Magna de la Universidad de Concepción, en el marco de la Sexta Escuela Internacional de Verano que se desarrollaba en esa ciudad. En esta Violeta se refiere a su trabajo como recopiladora del folklore, cuenta sobre algunos de los personajes con que se ha encontrado en su corrido por el país mientras buscaba las raíces del canto a lo humano y lo divino. Su exposición la ilustra y anima con la interpretación de varias canciones: Verso por las doce palabras; Verso por padecimiento; Verso por el rey Asuero; Huyendo voy de tus rabias; Casamiento de negros y El sacristán.
Dice en el interior del CD:
La sureña Concepción merece gran importancia a fines de los años ’50 para Violeta Parra. De regreso en Chile tras su primer viaje a Europa, en noviembre de 1957 la folklorista se trasladó a esa ciudad con sus hijos Ángel y Carmen Luisa. Contratada por la Universidad de Concepción, se dedicó a recopilar en particular el repertorio de cuecas de la zona, y en 1960 fue invitada a una Sexta Escuela Internacional de Verano celebrada en la ciudad, como parte de un ciclo llamado “Claves para el conocimiento del hombre chileno”.
Son ese viaje y ese encuentro los que están registrados aquí, primero en una entrevista realizada en el Hotel Bío Bío en enero de 1960 por Mario Céspedes, y grabada por Hernán Miller para la radio de la Universidad de Concepción, y luego en la exposición de Violeta Parra en público. En la primera ella hace un adelanto de la música para “El gavilán”, un ballet folklórico que no va a alcanzar a materializar, pero que deja una de las composiciones más audaces de Violeta Parra. «Este canto tiene que ser cantado incluso por mí misma, porque el dolor no puede estar cantado por una voz académica, una voz de conservatorio. Tiene que ser una voz sufrida como lo es la mía, que lleva cuarenta años sufriendo», indica. Y luego está su exposición en público.
Mario Céspedes, formal frente al micrófono, trata de usted a la folklorista. Ella lo tutea. “Yo venía muy asustada porque tú sabes, Mario, yo no soy oradora, no fui a la escuela, es tan poco lo que sé como para estar integrando este grupo tan valioso”, dice en la entrevista previa a su participación en el encuentro. Pero ella misma cuenta luego que obtiene la convicción de sus recopilaciones. “Tomé a los cantores populares para darles a conocer su alma, su pensamiento, y tal como los he conocido, como los he oído hablar”, dice Violeta Parra va a hablar aquí por los cantores a lo divino y a lo humano.
Uno es el nortino Alberto Cruz, de Salamanca, el mismo que ha enseñado a Violeta Parra ese “verso por las doce palabras” que hay en su segundo LP (1958). Otro es Juan de Dios Leiva, chacarero, cantor y tocador de la comuna de Barrancas, Santiago, que le muestra los versos a lo divino “El primer día del señor” y “Entre aquel apostolado” grabados por la folklorista en París para el sello Le Chant du Monde en 1956. Son Rosa Lorca, dе Barrancas, meica, arregladora de angelitos, partera y cantora, о Antonio Suárez, del fundo Tocornal, avezado conocedor de dichos populares. Y luego aparecen Isaías Angulo, El Profeta, eminente guitarronero y cantor; el poeta puentealtino Agustín Rebolledo y el cantor a lo poeta Emilio Lobos, silletero y buscador de minas de Pirque, quien enseña a Violeta Parra el «Verso por el rey Asuero» grabado en su segundo LP (1958), el mismo que ella consignará además en 1959 en su libro «Cantos folklóricos chilenos”, publicado por Editorial Nascimento en 1979.
En un momento el entrevistador pregunta a la autora cuáles son las composiciones que ella más quiere. “¿Las del folklore o las mías?”, dice ella. Las del folklore, responde Céspedes, porque para 1960 Violeta Parra es todavía más folklorista que autora. «Ah. Yo reconozco, amo y venero el canto a humano y a lo divino, desde el punto de vista del texto literario y del punto de vista musical. Basta con conocer un verso a lo divino para conocer el espíritu fino, sabio, delicado, del cantor chileno», responde. Ya habría tiempo para su propio repertorio. Por lo pronto, aquí Violeta Parra se muestra en los dos oficios previos de folklorista y cantante popular. Folklorista, por toda su recopilación, y cantante, porque, a diferencia del investigador académico, ella sube al escenario a enseñar y a entretener. Así es su charla en Concepción, con testimonios y canciones intercaladas, у con el público entregado en ovaciones finales. Para terminar ella les enseña a cantar “Casamiento de negros” y “El sacristán”. “Es una polka de mediados del siglo pasado recogida en Alto Jahuel, Buin”, informa Violeta Parra, y la lleva desde ese origen centenario directo al escenario. «Todos», invita. Y todos se la aprenden.
David Ponce 2010, periodista, es uno de los editores del sitio de música chilena Musicapopular.cl. En 2008 publicó el libro Prueba de sonido – Primeras historias del rock en Chile (1956-1984) y desde 2009 es el editor de la revista anuario de música chilena Melódica.
Contenido:
- Entrevista radial de Mario Céspedes a Violeta Parra (5:09)
- El Gavilán, Gavilán [Violeta Parra] (14:45)
- Charla en el Aula Magna y canciones finales (38:20)
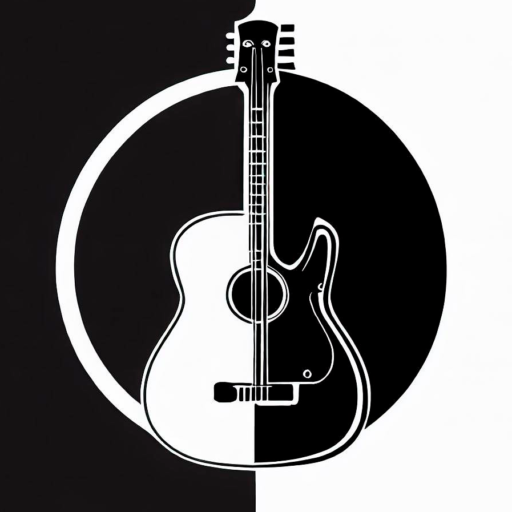
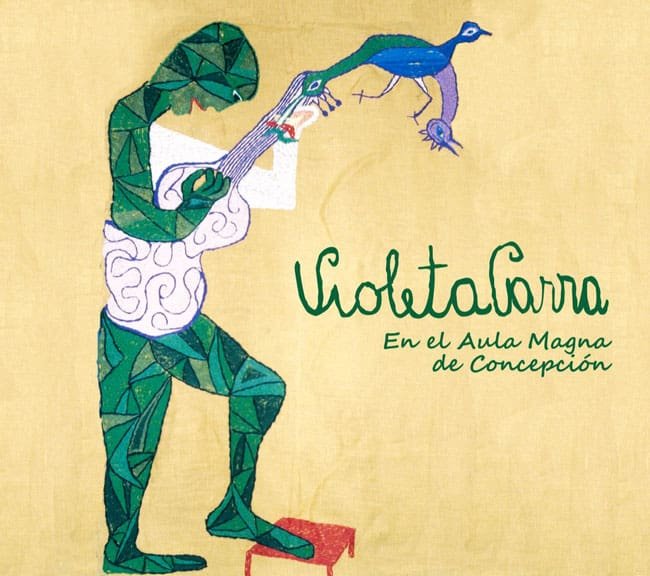


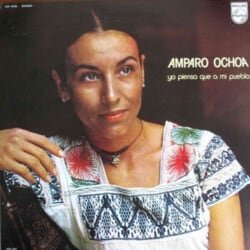


En el momento del final de esta web memorable quiero, desde España, rendir un homenaje de afecto y consideración hacia la infinita riqueza del acervo musical latinoamericano en su vertiente más popular, la calidad y la calidez sonora de sus intérpretes y el compromiso cívico y político con que han materializado su cercanía con sus respectivos pueblos en su parte más genuina. Una de las muchas lecciones que recibimos de quienes nacieron, en un parto doloroso y complicado, de nuestras raíces y de las, más hondas y arraigadas, de sus poblaciones indígenas. Y que viva, se reproduzca y se entone por muchos años.
Y, en lo personal, mi vida ha caminado con las tonadas y las vivencias de muchos de ellos, tanto de las alegrías como en las tristezas. De ahí que, sin conocerlos de cerca, los sienta como propios.
Desde Santiago de Compostela, desde Galicia, muchas gracias por su labor al darle un espacio propio en la red.