Una de las persistentes ilusiones de la humanidad es la de que ciertos sectores de la especie humana son moralmente mejores o peores que otros. Esta creencia tiene distintas formas, ninguna de las cuales cuenta con base racional alguna. Es natural tener buena opinión de nosotros mismos, y a partir de ahí, si nuestros procesos mentales son simples, de nuestro sexo, nuestra clase, nuestra nación y nuestra época. Pero entre los escritores, especialmente los moralistas, es corriente una expresión menos directa de autoestima. Tienden a pensar mal de sus vecinos y conocidos, y, por lo tanto, a pensar bien del sector de la humanidad al que ellos mismos no pertenecen. Laotsé admiraba a los «puros hombres de la antigüedad» que vivieron antes del advenimiento de la sofisticación confuciana. Tácito y Madame de Staël admiraron a los alemanes porque no tenían emperador. Locke tenía buena opinión del «inteligente norteamericano» porque no estaba descarriado por las sofisterías cartesianas.
Una forma más bien curiosa de esta admiración hacia grupos a los cuales no pertenece el admirador es la creencia en la superior virtud de los oprimidos: las naciones sometidas, los pobres, las mujeres y los niños. El siglo XVIII, mientras arrebataba América a los indios, reducía al campesinado a la condición de trabajadores pauperizados e introducía las crueldades del industrialismo primitivo, gustaba de arranques sentimentales acerca del «noble salvaje» y de los «sencillos anales de los pobres». La virtud, se afirmaba, no se encontraba en las cortes; pero las damas de las cortes podían lograrla casi si se disfrazaban de pastoras. Y en lo referente al sexo masculino:
Feliz el hombre cuyos deseos y cuidados
unas cuantas hectáreas paternas ciñen.
No obstante, para sí, Pope prefería Londres y su casa de campo de Twickenham.
En la Revolución Francesa, la superior virtud de los pobres se convirtió en una cuestión de partido, y ha seguido siéndolo desde entonces. Para los reaccionarios, los pobres fueron «la plebe» o «la chusma». Los ricos descubrieron, con sorpresa, que algunas personas eran tan pobres que no poseían siquiera «unas cuantas hectáreas paternas». Sin embargo, los liberales continuaban idealizando a los pobres rurales, en tanto que los intelectuales, socialistas y comunistas hacían lo propio con el proletariado urbano, costumbre a la que volveré luego, puesto que sólo se hizo importante en el siglo XX.
El nacionalismo introdujo, en el siglo XIX, un sustituto del noble salvaje: el patriota de una nación oprimida. Los griegos hasta que consiguieron liberarse de los turcos, los húngaros hasta el Ausgleich de 1867, los italianos hasta 1870 y los polacos hasta después de la guerra de 1914-1918 eran considerados románticamente como talentosas razas poéticas, demasiado idealistas para triunfar en este mundo perverso. Los irlandeses eran considerados por los ingleses como poseedores de un encanto especial y un discernimiento místico, y eso hasta 1921, en que se descubrió que los gastos que exigiría el continuar oprimiéndolos serían prohibitivos. Una a una, todas estas naciones consiguieron la independencia, y se descubrió entonces que eran como todas las demás; pero la experiencia de los ya liberados no destruía la ilusión con respecto a los que todavía continuaban luchando. Las ancianas inglesas siguen hablando con sentimiento de la «sabiduría de Oriente» y los intelectuales norteamericanos acerca de «la conciencia de la tierra» de los negros.
Las mujeres, como son objeto de las más fuertes emociones, han sido vistas más irracionalmente aún que los pobres o las naciones sometidas. No pienso en lo que dicen los poetas, sino en las sobrias opiniones de los hombres que se consideran racionales. La Iglesia tenía dos actitudes opuestas: por un lado, la mujer era la Tentadora, que conducía a monjes y otras personas al pecado. Por otra parte, era capaz de santidad en un grado casi mayor que el hombre. Teológicamente, los dos tipos estuvieron representados por Eva y la Virgen. En el siglo XIX la tentadora pasó a segunda fila; había, claro está, mujeres «malas», pero los Victorianos meritorios, a diferencia de san Agustín y sus sucesores, no admitieron que tales pecadoras pudieran tentarles, y no les agradaba reconocer su existencia. Se creó una especie de combinación de madonna y dama de la caballería, como ideal de la mujer casada corriente. Era delicada y refinada, tenía una frescura que sería borrada por el contacto con el rudo mundo, poseía ideales que podían ser mancillados por el contacto con la maldad; como los celtas y los eslavos y el noble salvaje, pero en grado aún mayor, gozaba de una naturaleza espiritual que la tornaba superior al hombre pero la hacía inadecuada para los negocios, la política o el manejo de su propia fortuna. Este punto de vista no se ha extinguido aún. No hace mucho, en respuesta a una disertación que hice en favor de un igual salario por un trabajo igual, un maestro inglés me envió un folleto publicado por una asociación de maestros, en el que se establecía la posición opuesta, que respaldaba con curiosos argumentos. Dice de la mujer: «Gustosamente la ponemos en primer lugar como fuerza espiritual; la reconocemos y reverenciamos como la “parte angélica de la humanidad”; le concedemos superioridad en todas las gracias y refinamientos de que somos capaces como seres humanos; queremos que conserve todas sus simpáticas costumbres femeninas». «Esta petición», la de que las mujeres se conformen con salarios inferiores, «la hacemos», tal se nos asegura, «sin ningún espíritu de egoísmo, sino, al contrario, por respeto y devoción a nuestras madres, esposas, hermanas e hijas. Nuestro propósito es sagrado, una verdadera cruzada espiritual».
Hace cincuenta o sesenta años semejante lenguaje no habría despertado comentario alguno, a no ser por parte de un puñado de feministas; ahora, desde que las mujeres han conquistado el voto, ha llegado a parecer un anacronismo. La creencia en su superioridad «espiritual» formaba parte de la decisión de mantenerlas en una categoría inferior, económica y políticamente. Cuando los hombres fueron derrotados en esa batalla, se vieron obligados a respetar a las mujeres, y, por lo tanto, dejaron de ofrecerles «reverencia» como consuelo a su inferioridad.
Un proceso relativamente similar se ha llevado a cabo en el punto de vista de los adultos con respecto a los niños. Los niños, como las mujeres, eran teológicamente malvados, en especial para los evangelistas. Eran miembros de Satán, eran impíos. Como tan admirablemente dijo el doctor Watts:
Un golpe de Su todopoderosa vara
puede enviar rápidamente al Infierno
a los jóvenes pecadores.
Era necesario que se les «salvase». En la escuela de Wesley «se efectuó en una oportunidad una conversión general… Sólo se exceptuó a un pobre niño, que desdichadamente se resistió a la influencia del Espíritu Santo, por lo cual fue severamente azotado…». Pero durante el siglo XIX, cuando la autoridad paterna, como la de los reyes y los sacerdotes y los esposos, se sentía amenazada, entraron en boga métodos más sutiles de aplastar la insubordinación. Los niños eran «inocentes»; como las buenas mujeres, tenían una «frescura», debían ser protegidos del conocimiento del mal, no fuese que perdiesen la frescura. Más aún: poseían un tipo especial de sabiduría. Wordsworth popularizó este punto de vista entre la gente de habla inglesa. Primeramente puso de moda reconocer en los niños:
Altos instintos ante los que nuestra mortal
naturaleza
se estremeció como una cosa culpable
sorprendida.
Nadie, en el siglo XVIII podría haber dicho a su hijita, a menos que estuviese muerta:
Yaces en el seno de Abraham durante
todo el año
y rindes culto en el altar interior del templo.
Pero en el siglo XIX este punto de vista se hizo sumamente común; y los miembros respetables de la Iglesia Episcopal —o incluso de la Iglesia Católica— ignoraron desvergonzadamente el Pecado Original para regodearse con la herejía de moda, de que
… arrastrando nubes de gloria venimos
de Dios, que es nuestro hogar:
el Cielo nos rodea en nuestra infancia.
Esto llevó al resultado habitual. Comenzó a parecer poco correcto zurrar a una criatura que yacía en el seno de Abraham, o usar la vara antes que «los altos instintos» para hacerla «temblar como una cosa culpable sorprendida». Y así los padres y los maestros descubrieron que los placeres que habían encontrado aplicando castigos eran disminuidos y que surgía una teoría de la educación que hacía necesario considerar el bienestar del niño, y no sólo la conveniencia y el sentido de poder del adulto.
El único consuelo que los adultos podían permitirse era la invención de una nueva psicología infantil. Los niños, después de ser agentes de Satán en la teología tradicional y ángeles místicamente iluminados en las mentes de los reformadores de la pedagogía, han llegado a ser pequeños demonios: no demonios teológicos inspirados por el Maligno, sino abominaciones científicas freudianas inspiradas por el Inconsciente. Son, es preciso decirlo, mucho más malvados de lo que eran en las diatribas de los monjes; exhiben, en los manuales modernos, un ingenio y una persistencia para discurrir pecados que en el pasado no tuvieron parangón, salvo en san Antonio. ¿Es todo esto, por fin, la verdad objetiva? ¿O es simplemente una compensación imaginativa adulta por el hecho de que no les está ya permitido vapulear a las pequeñas plagas? Que respondan los freudianos, cada uno por los demás.
Como se hace patente en los distintos ejemplos que hemos considerado, la etapa en que la superior virtud es atribuida a los oprimidos es transitoria e inestable. Comienza sólo cuando los opresores llegan a tener remordimientos de conciencia, y ello ocurre únicamente cuando su poder ya no es seguro. La idealización de la víctima resulta útil durante cierto tiempo: si la virtud es la mayor de las bondades, y si el sometimiento hace virtuosas a las gentes, es bondadoso negarles el poder, ya que éste les destruiría la virtud. Si a un hombre rico le es difícil entrar en el reino de los cielos, es un acto de nobleza por su parte el conservar sus riquezas y así arriesgar su bienaventuranza eterna en beneficio de sus hermanos más pobres. El aliviar a las mujeres del trabajo sucio de la política era un magnífico acto de abnegación por parte de los hombres. Y así sucesivamente. Pero más tarde o más temprano la clase oprimida argumentará que su superior virtud es un motivo favorable para que disfrute del poder, y los opresores se encontrarán con que sus propias armas se han vuelto contra ellos. Cuando por fin el poder se ha igualado, se descubre que toda la palabrería acerca de la superior virtud era una bobada, absolutamente innecesaria como base para la exigencia de igualdad.
En lo que respecta a los italianos, los húngaros, las mujeres y los niños, hemos recorrido todo el ciclo. Pero todavía nos encontramos en mitad de él en el caso que tiene la mayor importancia en la época actual: a saber, el del proletariado. La admiración por el proletariado es sumamente moderna. El siglo XVIII, cuando alababa a «los pobres», pensaba siempre en los pobres rurales. La democracia de Jefferson se detuvo antes de llegar a la plebe urbana; él deseaba que Norteamérica siguiese siendo un país de agricultores. La admiración por el proletariado, como la que se muestra hacia las represas, las centrales eléctricas y los aviones, forma parte de la ideología de la era mecánica. Considerada en términos humanos, tiene tan poco en su favor como la creencia en la magia céltica, el alma eslava, la intuición femenina y la inocencia infantil. Si fuese en verdad cierto que la mala alimentación, la falta de aire y sol, los alojamientos insalubres y el exceso de trabajo producen mejores personas que las producidas por la buena alimentación, el aire sano, una educación y una vivienda adecuadas y una razonable proporción de descanso, entonces se derrumbaría toda la argumentación en favor de la reconstrucción económica y podríamos regocijarnos de que tan gran porcentaje de la población goce de las condiciones que producen virtud. Pero, a pesar de lo evidente de tal argumento, muchos de los intelectuales comunistas y socialistas consideran de rigueur pretender que encuentran a los proletarios más afables que a otras personas, en tanto que profesan un deseo de abolir las condiciones que, según ellos, son las únicas que producen buenos seres humanos. Los niños fueron idealizados por Wordsworth y desidealizados por Freud. Marx fue el Wordsworth del proletariado; su Freud todavía está por llegar.
© Bertrand Russell: Unpopular Essays, 1950. Traducción de Floreal Mazía.
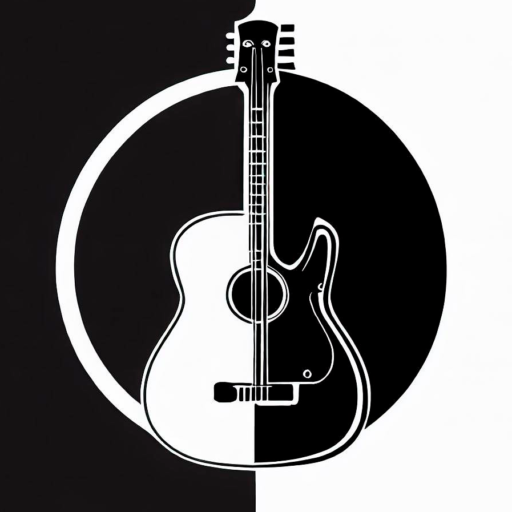






Sin duda un texto de referencia. Gracias por subirlo.