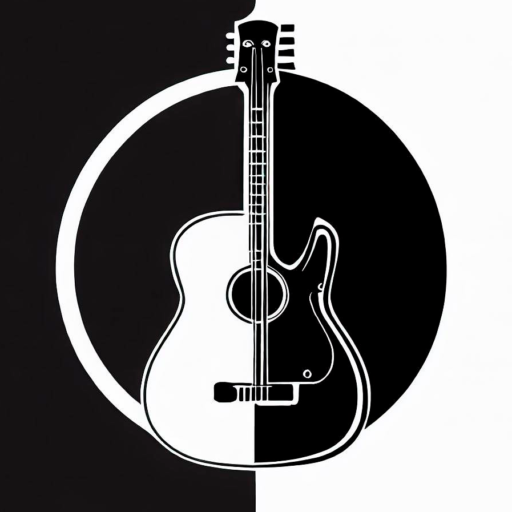En su libro Política, Aristóteles nos dice en primer lugar esto: «En democracia, los pobres son reyes porque son mayoría, y porque la voluntad de la mayoría tiene fuerza de ley»[1]. En un segundo pasaje, parece restringir primero el alcance de esta frase, luego la amplía, la completa y acaba por establecer un axioma: «La equidad en el seno del Estado exige que los pobres no posean de ningún modo más poder que los ricos, que no sean los únicos soberanos, sino que todos los ciudadanos lo sean en proporción a su número. Éstas son las condiciones indispensables para que el Estado garantice eficazmente la igualdad y la libertad».
Aristóteles nos dice que aunque participen con total legitimidad democrática en el gobierno de la polis, los ciudadanos ricos serán siempre una minoría en razón de una incontestable proporcionalidad. Sobre un punto, tenía razón: por más lejos que nos remontemos en el tiempo, nunca los ricos fueron más numerosos que los pobres. Pese a esto, los ricos siempre gobernaron el mundo o sostuvieron los hilos de los que gobernaban. Constatación más actual que nunca. Señalemos de paso que, para Aristóteles, el Estado representa una forma superior de moralidad…
Todo manual de derecho constitucional nos enseña que la democracia es «una organización interna del Estado por la cual el origen y el ejercicio del poder político incumbe al pueblo, organización que permite al pueblo gobernado gobernar a su vez por medio de sus representantes electos». Aceptar definiciones como ésta, de una pertinencia tal que roza las ciencias exactas, correspondería, traspuestas a nuestra vida, a no tener en cuenta la gradación infinita de estados patológicos a los que nuestro cuerpo puede verse confrontado en todo momento.
En otros términos: el hecho de que la democracia pueda definirse con mucha precisión no significa que funcione realmente. Una breve incursión en la historia de las ideas políticas conduce a dos observaciones a menudo descartadas so pretexto de que el mundo cambia. La primera, recuerda que la democracia apareció en Atenas, hacia el siglo V antes de Cristo; que suponía la participación de todos los hombres libres en el gobierno de la ciudad; estaba fundada en la forma directa, siendo los cargos efectivos o atribuidos según un sistema mixto de sorteo y elección; y los ciudadanos tenían derecho al voto y a presentar propuestas en las asambleas populares.
Sin embargo —ésta es la segunda observación—, en Roma, continuadora de los griegos, el sistema democrático no consiguió imponerse. El obstáculo procedió del poder económico desmedido de una aristocracia latifundista que veía en la democracia un enemigo directo. Pese al riesgo de toda extrapolación, ¿podemos evitar preguntarnos si los imperios económicos contemporáneos no son, también, adversarios radicales de la democracia, aunque se mantengan por el momento las apariencias?
El lugar del poder
Las instancias del poder político intentan desviar nuestra atención de una evidencia: dentro mismo del mecanismo electoral se encuentran en conflicto una opción política representada por el voto y una abdicación cívica. ¿Acaso no es cierto que, en el preciso momento en que la boleta es introducida en la urna, el elector transfiere a otras manos, sin más contrapartida que algunas promesas escuchadas durante la campaña electoral, la parcela de poder político que poseía hasta ese momento en tanto miembro de la comunidad de ciudadanos?
Este papel de abogado del diablo que asumo puede parecer imprudente. Razón de más para que examinemos qué es nuestra democracia y cuál es su utilidad, antes de pretender —obsesión de nuestra época— hacerla obligatoria y universal. Esta caricatura de democracia que, como misioneros de una nueva religión, procuramos imponer al resto de mundo no es la democracia de los griegos, sino un sistema que los mismos romanos no habrían vacilado en imponer a sus territorios. Este tipo de democracia, rebajada por mil parámetros económicos y financieros, habría logrado sin duda hacer cambiar de idea a los latifundistas del Lacio, transformados entonces en los más fervientes demócratas…
Puede emerger en la mente de ciertos lectores una enojosa sospecha sobre mis convicciones democráticas, dadas mis muy conocidas inclinaciones ideológicas[2]…
Defiendo la idea de un mundo verdaderamente democrático que finalmente se haga realidad, dos mil quinientos años después de Sócrates, Platón y Aristóteles. Esa quimera griega de una sociedad armoniosa, sin distinciones entre amos y esclavos, como la conciben las almas cándidas que siguen creyendo en la perfección.
Algunos me dirán: pero las democracias occidentales no son censatarias ni racistas, y el voto del ciudadano rico o de piel blanca cuenta tanto en las urnas como el del ciudadano pobre o de piel oscura. Si nos fiamos de semejantes apariencias, habríamos alcanzado el summum de la democracia.
A riesgo de aplacar esos ardores, diré que las realidades terribles del mundo en que vivimos hacen irrisorio ese cuadro idílico y que, de un modo u otro, acabaremos dando con un cuerpo autoritario disimulado bajo los más bellos atavíos de la democracia.
Así, el derecho de voto, expresión de una voluntad política, es al mismo tiempo un acto de renuncia a esa misma voluntad, puesto que el elector la delega a un candidato. Al menos para una parte de la población, el acto de votar es una forma de renuncia temporaria a una acción política personal, puesta en sordina hasta las siguientes elecciones, momento en que los mecanismos de delegación volverán al punto de partida para empezar otra vez de la misma manera.
Para la minoría elegida, esta renuncia puede constituir el primer paso de un mecanismo que autoriza muchas veces, a pesar de las vanas esperanzas de los electores, a perseguir objetivos que no tienen nada de democráticos y pueden ser verdaderas ofensas a la ley. En principio, a nadie se le ocurriría elegir como representantes al Parlamento a individuos corruptos, incluso si la triste experiencia nos enseña que las altas esferas del poder, en el plano nacional e internacional, están ocupadas por ese tipo de criminales o sus mandatarios. Ninguna observación microscópica de los votos depositados en las urnas tendría el poder de hacer visibles los signos delatores de las relaciones entre los Estados y los grupos económicos cuyos actos delictivos, e incluso bélicos, llevan a nuestro planeta derecho a la catástrofe.
La experiencia confirma que una democracia política que no descansa sobre una democracia económica y cultural no sirve de mucho. Despreciada y relegada al depósito de las fórmulas envejecidas, la idea de una democracia económica ha dejado lugar a un mercado triunfante hasta la obscenidad. Y la idea de una democracia cultural fue reemplazada por la no menos obscena de una masificación industrial de las culturas, pseudo melting-pot que se utiliza para enmascarar la predominancia de una de ellas.
Creemos haber avanzado, pero en realidad retrocedemos. Hablar de democracia se volverá cada vez más absurdo si nos obstinamos en identificarla con instituciones denominadas partidos, Parlamentos, gobiernos, sin proceder a un análisis del uso que estos últimos hacen del voto que les permitió acceder al poder. Una democracia que no se autocritica, se condena a la parálisis.
No concluyan que estoy en contra de la existencia de los partidos: milito dentro de uno de ellos. No crean tampoco que aborrezco los Parlamentos: los apreciaría si se consagraran más a la acción que a la palabra. Y tampoco imaginen que soy el inventor de una receta mágica que permite a los pueblos vivir felices sin tener gobierno. Me niego a admitir que sólo se pueda gobernar y desear ser gobernado según los incompletos e incoherentes modelos democráticos vigentes.
Los califico así porque no veo otra forma de designarlos. Una democracia verdadera, que inundaría con su luz, como un sol, a todos los pueblos, debería comenzar por lo que tenemos a mano, es decir, el país en que nacimos, la sociedad en que vivimos, la calle donde moramos.
Si esta condición no es respetada —y no lo es— todos los razonamientos anteriores, es decir, el fundamento teórico y el funcionamiento experimental del sistema, estarán viciados. Purificar las aguas del río que atraviesa la ciudad no servirá de nada si el foco de la contaminación está en las fuentes.
La cuestión principal que todo tipo de organización humana se plantea, desde que el mundo es mundo, es la del poder. Y el principal problema es identificar quién lo detenta, verificar por qué medio lo obtuvo, qué uso hace de él, qué métodos utiliza y cuáles son sus ambiciones.
Si la democracia fuera realmente el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, todo debate cesaría. Pero no estamos en ese punto. Y sólo un espíritu cínico se animaría a afirmar que todo va inmejorablemente bien en el mundo en que vivimos.
Se dice también que la democracia es el sistema político menos malo, y nadie se percata de que esta aceptación resignada de un modelo que se contenta con ser «el menos malo» puede constituir el freno de una búsqueda de algo «mejor».
El poder democrático es, por su naturaleza, siempre provisorio. Depende de la estabilidad de las elecciones, de las fluctuaciones de las ideologías y de los intereses de clase. Podemos ver en él una suerte de barómetro orgánico que registra las variaciones de la voluntad política de la sociedad. Pero de un modo flagrante ya no contamos las alternancias políticas aparentemente radicales que tienen por efecto cambios de gobierno, pero que no vienen acompañadas por transformaciones sociales, económicas y culturales tan fundamentales como hacía suponer el resultado del sufragio.
En efecto, decir gobierno «socialista», o «socialdemócrata», o aun «conservador», o «liberal» y llamarlo «poder», no es más que una operación estética barata. Es pretender nombrar algo que no se encuentra allí donde querrían hacérnoslo creer. Porque el poder, el verdadero poder, se encuentra en otra parte: es el poder económico. Ese cuyos contornos de filigrana percibimos, pero se nos escapa cuando queremos aproximarnos a él y contraataca si nos dan ganas de restringir su influencia, sometiéndolo a las reglas del interés general.
En términos más claros: los pueblos no han elegido a sus gobiernos para que éstos los «ofrezcan» al mercado. Pero el mercado condiciona a los gobiernos para que éstos les «ofrezcan» a sus pueblos. En nuestra época de mundialización liberal, el mercado es el instrumento por excelencia del único poder digno de ese nombre, el poder económico y financiero. Éste no es democrático puesto que no ha sido elegido por el pueblo, no es gestionado por el pueblo y sobre todo porque no tiene como finalidad el bienestar del pueblo.
No hago más que enunciar verdades elementales. Los estrategas políticos, de todos los bandos, han impuesto un silencio prudente para que nadie se atreva a insinuar que seguimos cultivando la mentira y aceptamos ser cómplices de ella.
El sistema llamado democrático se parece cada vez más a un gobierno de los ricos y cada vez menos a un gobierno del pueblo. Imposible negar la evidencia: la masa de los pobres llamada a votar nunca es llamada a gobernar. En la hipótesis de un gobierno formado por los pobres, donde éstos representarían la mayoría, como Aristóteles imaginó en su Política, ellos no dispondrían de los medios para modificar la organización del universo de los ricos que los dominan, vigilan y asfixian.
La pretendida democracia occidental ha entrado en una etapa de transformación retrógrada que no puede detener, y cuyas consecuencias previsibles serán su propia negación. No hay necesidad alguna de que alguien tome la responsabilidad de liquidarla, ella misma se suicida todos los días.
¿Qué hacer? ¿Reformarla? Sabemos que, como escribió acertadamente el autor de El Gatopardo[3], reformar no es otra cosa que cambiar lo necesario para que nada cambie. ¿Renovarla? ¿Qué época del pasado suficientemente democrática valdría la pena que regresemos a ella para, a partir de ahí, reconstruir con nuevos materiales lo que está en el camino de la perdición? ¿La de la Grecia antigua? ¿La de las repúblicas mercantiles de la Edad Media? ¿La del liberalismo inglés del siglo XVII? ¿La del siglo francés de las Luces? Las respuestas serían tan fútiles como las preguntas…
¿Qué hacer entonces? Dejemos de considerar la democracia como un valor adquirido, definido de una vez por todas e intocable para siempre. En un mundo en que estamos acostumbrados a debatir todo, sólo persiste un tabú: la democracia. Antonio Salazar (1889-1970), el dictador que gobernó Portugal durante más de cuarenta años, afirmaba: «No se cuestiona a Dios, no se cuestiona la patria, no se cuestiona la familia». Hoy en día cuestionamos a Dios, a la patria, y si no cuestionamos la familia es porque ella se encarga de hacerlo sola. Pero no cuestionamos la democracia.
Entonces digo: cuestionémosla en todos los debates. Si no encontramos un modo de reinventarla, no perderemos sólo la democracia, sino la esperanza de ver un día los derechos humanos respetados en este planeta. Sería entonces el fracaso más estruendoso de nuestro tiempo, la señal de una traición que marcaría a la humanidad para siempre.
Publicado en Le Monde Diplomatique, agosto de 2004
[1] Aristóteles, Política, Editorial Nacional, Madrid, 1981.
[2] N. de la r.: José Saramago es miembro del Partido Comunista Portugués.
[3] Novela póstuma -Il Gattopardo- del escritor siciliano Giuseppe Tommasi di Lampedusa (1896-1957), publicada en 1958.