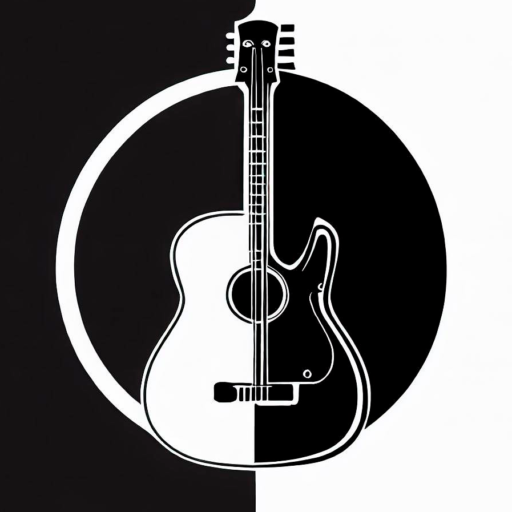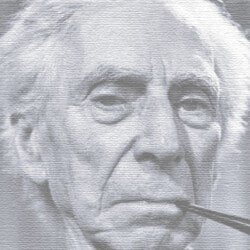El resurgir actual del interés por el anarquismo es un fenómeno curioso y a primera vista inesperado. Hace tan sólo diez años habría parecido sumamente improbable. En aquel momento el anarquismo, como movimiento y como ideología, parecía un capítulo definitivamente cerrado en el desarrollo de los movimientos revolucionarios y obreros modernos.
El resurgir actual del interés por el anarquismo es un fenómeno curioso y a primera vista inesperado. Hace tan sólo diez años habría parecido sumamente improbable. En aquel momento el anarquismo, como movimiento y como ideología, parecía un capítulo definitivamente cerrado en el desarrollo de los movimientos revolucionarios y obreros modernos.
Como movimiento, parecía pertenecer a la época preindustrial y, en todo caso, a la era anterior a la primera guerra mundial y a la Revolución de Octubre, salvo en España, donde difícilmente cabe pensar que haya sobrevivido a la guerra civil de 1936-1939. Podría decirse que desapareció con los reyes y emperadores a quienes sus militantes habían tratado tantas veces de asesinar. Nada parecía ser capaz de detener, o siquiera de aminorar, su rápido e inevitable declive, incluso en las partes del mundo en que había constituido alguna vez una fuerza política importante, como en Francia, Italia o Latinoamérica. Un investigador curioso que supiera dirigir certeramente sus miradas podría todavía descubrir algunos anarquistas hasta los años cincuenta, y aún más ex anarquistas, fácilmente reconocibles por señales como su interés por el poeta Shelley. (Es un dato muy característico que esta romántica escuela de revolucionarios haya sido más leal que nadie, incluidos los críticos literarios de su propio país, al más revolucionario de los poetas románticos ingleses.) Cuando en esta época traté de tomar contacto con activistas de los círculos anarquistas españoles en París, me dieron cita en un café de Montmartre, cerca de la Place Blanche, y en cierto modo esta reminiscencia de un pasado ya lejano de bohemios, rebeldes y vanguardistas parecía todo un símbolo.
Como ideología, el anarquismo no declinó de una manera muy espectacular porque nunca había tenido demasiado éxito, por lo menos entre los intelectuales, que son el estrato social más interesado por las ideas. Probablemente ha habido siempre figuras destacadas en el mundo de la cultura que se han calificado a sí mismas de anarquistas (excepto, curiosamente, en España), pero la mayoría parecen haber sido artistas, en el sentido más amplio de la palabra o, como en los casos de Pissarro y Signac, en un sentido estricto. Lo cierto es que el anarquismo nunca tuvo entre los intelectuales un atractivo comparable, pongamos por caso, al marxismo, ni siquiera antes de la Revolución de Octubre. A excepción de Kropotkin, no es fácil encontrar a ningún teórico anarquista que ofrezca real interés para los no anarquistas. No parecía existir, realmente, ningún espacio intelectual para la teoría anarquista. Compartía con el marxismo la creencia en el comunismo libertario de cooperativas autogobernadas como objetivo revolucionario final. Los viejos socialistas utópicos habían reflexionado con mayor profundidad y concreción que la mayoría de los anarquistas sobre la naturaleza de tales comunidades. .Ni siquiera el arma más poderosa del arsenal intelectual de los anarquistas, su sensibilidad a los peligros de dictadura y burocracia implícitos en el marxismo, les era exclusiva. Esta clase de crítica la hacían con iguales resultados y con mayor elaboración intelectual los marxistas “no oficiales” y los adversarios de todo tipo de socialismo.
En suma, el principal atractivo del anarquismo era emotivo y no intelectual. No era un atractivo despreciable. Quien haya estudiado o haya tenido algo que ver con el movimiento anarquista real se habrá sentido afectado por el idealismo, el heroísmo, el espíritu de sacrificio y la santidad que tantas veces ha engendrado, junto a la brutalidad de la Majnovshchina ucraniana o de los fanáticos pistoleros e incendiarios de iglesias de España. El mismísimo extremismo del rechazo ácrata del estado y de la organización, lo absoluto de su entrega a la causa de la subversión de la presente sociedad, no podían por menos de despertar admiración, salvo quizás entre quienes tenían que ir políticamente de la mano de los anarquistas y sentían la dificultad casi insuperable de colaborar con ellos. Es explicable que España, la patria de Don Quijote, haya sido su última fortaleza.
El epitafio más emotivo que haya escuchado jamás, dedicado a un terrorista ácrata, muerto hace unos pocos años por la policía en Cataluña, fue pronunciado por uno de sus compañeros sin el menor deje de ironía: “Cuando éramos jóvenes y se fundó la República, éramos como caballeros medievales, aunque también espirituales. Nosotros nos hemos hecho mayores, él no. Era un guerrillero por instinto. Sí, era uno de esos quijotes que salen en España”.
Admirable, pero desesperanzador. Fue la monumental ineficacia del anarquismo la que, casi con toda seguridad, determinó su rechazo por casi toda mi generación, la que alcanzó su madurez durante los años de la guerra civil española. Todavía recuerdo, en los primeros días de aquella guerra, la pequeña ciudad de Puigcerdà, en los Pirineos, pequeña república revolucionaria llena de hombres y mujeres libres, de armas de fuego y de un sinfín de discusiones. En la plaza había algunos camiones. Estaban destinados a la guerra. Cuando a alguien se le antojaba ir a luchar al frente de Aragón, se iba donde los camiones. Cuando se llenaba un camión, partía al frente. Es de suponer que cuando los voluntarios deseaban regresar, regresaban. La frase C’est magnifique, mais ce n’est pas la guerre hubiera debido inventarse para una ocasión así. Era, sin duda, maravilloso, pero el principal efecto que esta experiencia tuvo sobre mí fue la de que tardé veinte años en ver en el anarquismo español algo más que una trágica farsa.
Era mucho más. Y con todo, por mucha simpatía que se le eche, no se puede modificar la realidad de que el anarquismo como movimiento revolucionario había sido ideado casi para el fracaso.
Como ha dicho Gerald Brenan, autor del mejor libro sobre la España moderna, una sola huelga de los mineros (socialistas) de Asturias afectaba más al gobierno español que setenta años de masiva actividad revolucionaria anarquista, que no representaba más que un problema rutinario de orden público. (De hecho, investigaciones posteriores han demostrado que en la época de más frecuentes atentados con bombas en Barcelona no llegaban probablemente a un centenar los policías que velaban por el orden público en esta ciudad y que su número no fue notablemente reforzado.) La ineficacia de las actividades revolucionarias anarquistas podría ser ampliamente documentada en todos los países donde esta ideología ha desempeñado un papel importante en la vida política. No es éste el lugar para hacerlo. Mi propósito consiste simplemente en explicar por qué el resurgimiento del interés por el anarquismo hoy parece tan inesperado, sorprendente y —si he de hablar con franqueza— injustificado.
Injustificado, pero no inexplicable. Hay dos poderosas razones que explican la boga del anarquismo: la crisis del movimiento comunista mundial tras la muerte de Stalin y la aparición de un malestar revolucionario entre los estudiantes e intelectuales de una época en que factores históricos objetivos en los países desarrollados no hacen demasiado probable la revolución.
Para la mayoría de los revolucionarios, la crisis del comunismo es esencialmente la de la URSS y de los regímenes fundados bajo sus auspicios en la Europa del este; es decir, de sistemas socialistas tal y como se entendían en los años comprendidos entre la Revolución de Octubre y la caída de Hitler. Dos aspectos de estos regímenes parecían entonces más vulnerables a la crítica anarquista tradicional que antes de 1945 puesto que la Revolución de Octubre no era ya la única revolución victoriosa realizada por comunistas, la URSS no estaba ya aislada, débil y amenazada por la destrucción, y puesto que los dos argumentos más poderosos a favor de la URSS —su inmunidad a la crisis de 1929 y su resistencia al fascismo— perdieron su fuerza después de 1945.
El stalinismo, esa hipertrofia del estado dictatorial burocratizado, parecía justificar el argumento bakuninista de que la dictadura del proletariado inevitablemente había de convertirse en simple dictadura, y que el socialismo no podría construirse sobre tal base. Al mismo tiempo, la eliminación de los peores excesos del stalinismo hizo ver que incluso sin purgas ni campos de trabajo el tipo de socialismo introducido en la URSS estaba muy lejos de lo que los socialistas habían imaginado antes de 1917, y que los principales objetivos de la política de ese país, a saber, un rápido crecimiento económico, el desarrollo tecnológico y científico, la seguridad nacional, etc., no tenían especial relación con el socialismo, la democracia o la libertad. Naciones atrasadas pueden ver en la URSS un modelo de cómo salir de su atraso, y pueden deducir de ésta y de su propia experiencia que los métodos de desarrollo económico introducidos y preconizados por el capitalismo no funcionan en sus condiciones, mientras que sí funcionan las revoluciones sociales seguidas de una planificación central; pero el objetivo principal sigue siendo el “desarrollo”. El socialismo es el medio para conseguirlo, no el fin. Las naciones desarrolladas, que gozaban ya del nivel de producción material al que todavía aspiraba la URSS y en muchos casos de mucha más libertad y variedad cultural para sus ciudadanos, difícilmente podían tomarla como modelo, y cuando lo han hecho (como en Checoslovaquia y la RDA) los resultados han sido claramente decepcionantes.
Nuevamente parecía razonable concluir que éste no era el camino para construir el socialismo. Críticos extremistas —cada vez más abundantes— llegaron a la conclusión de que estos regímenes, por muy distorsionados o degenerados que fueran, no eran en modo alguno socialistas. Los anarquistas se contaban entre los revolucionarios que siempre habían sostenido este punto de vista, de modo que sus ideas resultaron así más atractivas. Tanto más cuanto que el argumento crucial de los años 1917-1945, según el cual la Rusia soviética, aunque imperfecta, era el único régimen revolucionario victorioso y la base esencial para el éxito de la revolución en cualquier otro lugar, era mucho menos convincente en los años cincuenta y nada convincente, o casi, en los sesenta.
La segunda, y más poderosa, razón de la boga del anarquismo no tiene nada que ver con la URSS, salvo en la medida en que quedó claro, después de 1945, que su gobierno no fomentaba las tomas del poder revolucionarias en otros países. Surgió de las dificultades de los revolucionarios en situaciones no revolucionarias. En los años cincuenta y sesenta de este siglo, igual que antes de 1914, el capitalismo occidental era estable y parecía que iba a seguir siéndolo. El argumento más poderoso del análisis marxista clásico, la inevitabilidad histórica de la revolución proletaria, perdió por consiguiente su fuerza al menos en los países desarrollados. Pero, si no era probable que la historia trajera la revolución, ¿cómo iba a producirse ésta?
Antes de 1914 y nuevamente en nuestra época el anarquismo ha dado una aparente respuesta. El mismo carácter primitivo de su teoría resulta una ventaja. La revolución llegará porque los revolucionarios la desean con mucha pasión y porque constantemente realizan actos de rebelión, alguno de los cuales, tarde o temprano, será la chispa que hará arder el mundo. El atractivo de esta creencia simple no radica en sus formulaciones más elaboradas, aunque un voluntarismo extremo de esta clase puede estar dotado de una base filosófica (los anarquistas anteriores a 1914 a menudo tendían a admirar a Nietzsche y a Stirner) o puede fundarse en una psicología social, como en Sorel. (No se puede decir que sea una ironía accidental de la historia que tales justificaciones teóricas del irracionalismo anarquista fueran pronto utilizadas como justificaciones teóricas del fascismo.) La fuerza de la fe anarquista reside en el hecho de que no parecía haber más alternativa que abandonar la esperanza de la revolución.
Por supuesto, ni antes de 1914 ni hoy los anarquistas han sido los únicos voluntaristas revolucionarios. Todo revolucionario debe creer siempre en la necesidad de tomar la iniciativa y debe negarse a esperar que los acontecimientos hagan la revolución por él. En ciertos momentos —como en la era kautskiana de la socialdemocracia y la época comparable de aplazamiento de la esperanza en el movimiento comunista ortodoxo de los años cincuenta y sesenta—, una dosis de voluntarismo es particularmente saludable. Lenin fue acusado de blanquismo, igual que, más justificadamente, Guevara y Régis Debray. A primera vista estas versiones no anarquistas de la revuelta contra la “inevitabilidad histórica” parecen más atractivas porque no niegan la importancia de los factores objetivos en el proceso de la revolución, de la organización, disciplina, estrategia y táctica.
Sin embargo, y paradójicamente, los anarquistas pueden gozar hoy de una ventaja ocasional sobre estos revolucionarios más sistemáticos. Recientemente se ha puesto bastante de manifiesto que el análisis en que la mayoría de los observadores inteligentes basaban sus previsiones políticas en el mundo debe ser sumamente deficiente. No hay otra explicación al hecho de que varios de los procesos más espectaculares y de mayor alcance en la reciente política mundial no solo no han sido predichos, sino que han sido tan inesperados que a primera vista han resultado increíbles. Los acontecimientos de mayo de 1968 en Francia son probablemente el ejemplo más impresionante. Cuando el análisis y la predicción racionales llevan a tantos por caminos equivocados, incluida la mayoría de marxistas, la creencia irracional de que todo es posible en cualquier momento puede parecer gozar de ciertas ventajas. Al fin y al cabo, el Primero de Mayo de 1968 nadie esperaba seriamente, ni siquiera en Pekín o La Habana, que al cabo de unos días se levantarían barricadas en París, seguidas pronto por la huelga general más imponente que fuera posible recordar. La noche del 9 de mayo no eran sólo los comunistas oficiales los que se oponían a la erección de barricadas, sino también muchos de los estudiantes trotskistas y maoístas, por la razón aparentemente sensata de que, si la policía tenía realmente orden de disparar, se habría producido una matanza de corta duración, aunque masiva. Los que siguieron adelante sin vacilaciones fueron los anarquistas, los anarquizantes, los situationnistes. Hay momentos en que simples lemas revolucionarios o napoleónicos, como de l’audace, encore de l’audace o bien on s’engage et puis on voit, funcionan. Aquél fue uno de esos momentos. Se podría incluso decir que fue una de las raras ocasiones en que sólo la gallina ciega está en la posición adecuada para picar el grano de trigo.
No hay duda de que, estadísticamente hablando, estos momentos no son frecuentes. El fracaso de los movimientos guerrilleros de Latinoamérica y la muerte de Guevara son datos que recuerdan que no basta desear una revolución, por muy apasionadamente que lo sea, ni con iniciar una guerra de guerrillas. No hay duda de que, incluso en París, los límites del anarquismo resultan evidentes a los pocos días. Sin embargo, es innegable que una o dos veces el puro voluntarismo ha dado resultado. Inevitablemente, esto ha acrecentado la atracción del anarquismo.
Por consiguiente, el anarquismo es hoy de nuevo una fuerza política. Probablemente no tiene ninguna base de masas fuera del movimiento de estudiantes e intelectuales e, incluso en el seno de éste, influye más como corriente persistente de “espontaneidad” y activismo que a través de la gente relativamente escasa que dice ser anarquista. Por lo tanto, vale la pena plantear una vez más la pregunta siguiente: ¿qué valor tiene hoy la tradición anarquista?
En términos de ideología, teoría y programas, este valor sigue siendo marginal. El anarquismo es una crítica de los peligros del autoritarismo y la burocracia en los estados, partidos y movimientos, pero esto es un síntoma importante de que dichos peligros son ampliamente reconocidos. Si todos los anarquistas hubieran desaparecido de la faz de la tierra, la discusión en torno a estos problemas se seguiría produciendo. El anarquismo también sugiere una solución en términos de democracia directa y de pequeños grupos autogobernados, pero no pienso que sus propuestas para el futuro hayan sido hasta ahora ni muy válidas ni objeto de la suficiente reflexión. Mencionemos sólo un par de consideraciones. Primero, las pequeñas democracias directas autogobernadas no son, por desgracia, necesariamente libertarias. Pueden realmente funcionar sólo porque establecen un consenso tan poderoso que quienes no lo comparten voluntariamente se abstienen de expresar su desacuerdo o, también, porque los que no comparten el punto de vista predominante abandonan la comunidad o son expulsados de la misma. Existe mucha información sobre el funcionamiento de estas pequeñas comunidades que no he visto tratada de manera realista en la literatura anarquista. Segundo, el carácter de la economía social y de la tecnología científica modernas suscita problemas de considerable complejidad para quienes ven el futuro como un mundo de pequeños grupos autogobernados. Pueden no ser insolubles, pero por desgracia no se resuelven mediante el simple llamamiento a la abolición del estado y la burocracia ni por la desconfianza a la tecnología y las ciencias naturales que tan a menudo va asociada con el moderno anarquismo.[1] Es posible construir un modelo teórico del anarquismo libertario compatible con la tecnología científica moderna, aunque desgraciadamente no será socialista. Estará mucho más cerca de las opiniones del señor Goldwater y su consejero económico, el profesor Milton Friedman, de Chicago, que de las concepciones de Kropotkin. Porque las versiones extremas del liberalismo individualista (como señaló hace mucho tiempo Bernard Shaw en su panfleto sobre las “imposibilidades del anarquismo”) son lógicamente tan anarquistas como Bakunin.
Debe quedar claro que a mi juicio el anarquismo no aporta contribución significativa a la teoría socialista, aunque sea un útil elemento crítico. Si los socialistas desean teorías sobre el presente y el futuro, tendrán que seguir buscándolas en otra parte; en Marx y sus seguidores y, probablemente también, en los anteriores socialistas utópicos, como Fourier. O, para mayor precisión: si los anarquistas desean hacer alguna contribución significativa, deberán desarrollar un pensamiento mucho más serio que el que la mayoría de ellos ha desarrollado recientemente.
La contribución del anarquismo a la estrategia y a la táctica revolucionarias no puede ser descartada con tanta facilidad. Es cierto que es tan improbable que los anarquistas hagan revoluciones victoriosas en el futuro como lo ha sido en el pasado. Adaptando una frase empleada por Bakunin a propósito del campesinado, podría decirse de ellos que son inestimables el primer día de la revolución, aunque casi seguro serán un obstáculo el segundo día. No obstante, e históricamente, su énfasis en la espontaneidad tiene mucho que enseñarnos. Porque la gran debilidad de los revolucionarios educados en cualquiera de las versiones derivadas del marxismo clásico consiste en su tendencia en imaginar las revoluciones como si fueran a ocurrir bajo condiciones previsibles de antemano, como procesos que pueden ser previstos, planificados y organizados al menos en sus líneas generales. Y en la práctica esto no es así.
O, por mejor decir, la mayoría de las revoluciones que han ocurrido y triunfado empezaron con “acontecimientos” más que como producciones planeadas. A veces crecieron rápida e inesperadamente a partir de lo que parecían normales manifestaciones de masas; otras, a partir de la resistencia frente a las acciones de sus enemigos, y a veces, de otras maneras, pero raramente —si es que alguna vez ha sucedido— adoptaron la forma esperada por los movimientos revolucionarios organizados aun cuando éstos hubieran predicho el inminente estallido de una revolución. Ésta es la razón por la que la prueba de la talla de los revolucionarios ha sido siempre su capacidad de descubrir las características nuevas e inesperadas de las situaciones revolucionarias y de adaptar su táctica a las mismas. Como la boya, el revolucionario no produce las olas sobre las que flota, sino que se balancea a su compás. Pero, a diferencia de la boya —y en esto difiere la teoría revolucionaria seria de la práctica anarquista—, tarde o temprano deja de balancearse sobre aquéllas y debe controlar su dirección y movimiento.
El anarquismo tiene lecciones válidas que enseñar porque ha sido insólitamente sensible —en la práctica más que en la teoría— a los elementos espontáneos de los movimientos de masas. Cualquier movimiento amplio y disciplinado puede ordenar la celebración de una huelga o manifestación, y, si lo es en grado suficiente, hacer una exhibición que produzca una impresión considerable. Pero hay una diferencia notable entre la huelga general convocada por la CGT el 13 de mayo de 1968 y los diez millones de trabajadores que ocuparon sus puestos de trabajo unos días después sin ninguna consigna nacional. La misma debilidad organizativa de los movimientos anarquistas y anarquizantes les ha obligado a explorar los medios de descubrir o asegurar ese consenso espontáneo que la acción produce entre militantes y masas. (Es un hecho admitido que también les ha llevado a experimentar tácticas ineficaces como la del terrorismo individual o el de pequeños grupos, que pueden practicarse sin movilizar masas y para el cual, dicho sea de paso, los defectos organizativos del anarquismo resultan un serio obstáculo.)
Los movimientos estudiantiles de los últimos años han sido como movimientos anarquistas, por lo menos en sus primeras etapas, en tanto que han consistido no en organizaciones de masas, sino en reducidos grupos de militantes que movilizan de vez en cuando a las de sus compañeros estudiantes. Se han visto obligados a mantenerse sensibles al estado de ánimo de estas masas y a los momentos y cuestiones que permiten la movilización de las mismas.
En los Estados Unidos, por ejemplo, pertenecen a un tipo primitivo de movimiento y sus debilidades son obvias: falta de teoría, de perspectivas estratégicas elaboradas en común, de capacidad de rápida reacción táctica a escala nacional. Al mismo tiempo es dudoso que cualquier otra forma de movilización hubiera podido crear, mantener y desarrollar en los Estados Unidos un movimiento estudiantil nacional tan poderoso en la década de los sesenta. Sin duda, esto no podría ser obra de los pequeños grupos disciplinados de revolucionarios de la vieja tradición —comunistas, trotskistas o maoístas, que constantemente tratan de imponer sus ideas y perspectivas particulares sobre las masas y, al actuar así, logran más a menudo aislarse que movilizarlas.
Éstas son las lecciones que deben extraerse no tanto de los anarquistas de hoy, cuya práctica raramente alcanza grandes dimensiones, cuanto del estudio de la experiencia histórica de los movimientos anarquistas. Son particularmente valiosas para la situación actual, en que los nuevos movimientos revolucionarios han tenido a menudo que ser edificados sobre las ruinas de los anteriores y a partir de éstas. Porque, no nos engañemos: la potente “nueva izquierda” de años recientes es admirable, pero en muchos sentidos es no sólo nueva, sino también una regresión a una forma anterior más débil, menos desarrollada del movimiento socialista y mal dispuesta o incapaz de beneficiarse de los principales logros de los movimientos obreros y revolucionarios internacionales del siglo comprendido entre el Manifiesto Comunista y la guerra fría.
Las tácticas derivadas de la experiencia anarquista son un reflejo de este relativo primitivismo y esta debilidad, aunque en tales circunstancias sean las mejores que se pueden aplicar durante un tiempo. Lo importante es saber cuándo se han alcanzado sus límites. Lo que ocurrió en Francia en 1968 se pareció menos a 1917 que a 1830 o a 1848. Es estimulante descubrir que en los países desarrollados de la Europa occidental de nuevo es posible algún tipo de situación revolucionaria, aunque momentánea. Pero igualmente sería poco razonable olvidar que 1848 es el gran ejemplo de una revolución europea espontánea victoriosa y al mismo tiempo el de su rápido y completo fracaso.
(1969)
© Eric Hobsbawm: El bolchevismo y los anarquistas. En Revolucionarios: Ensayos contemporáneos. Traducción de Joaquim Sampere. Crítica, 2010.
[1] Se puede ilustrar esta complejidad mediante un caso tomado de la historia del anarquismo. Procede del valioso estudio de J. Martínez Alier sobre los campesinos sin tierra andaluces en 1964-1965. [Se trata de La estabilidad del latifundismo, París, Ruedo Ibérico, 1968. (N. del T.)] A partir de los cuidadosos interrogatorios del autor queda claro que los campesinos sin tierra de Córdoba, base tradicional de masas del anarquismo rural español, no han cambiado de ideas desde 1936 salvo en un punto. Las actividades sociales y económicas incluso del régimen de Franco les han convencido de que el estado no puede ser simplemente rechazado, sino que tiene algunas funciones positivas. Esto puede contribuir a explicar por qué ya no parecen anarquistas.