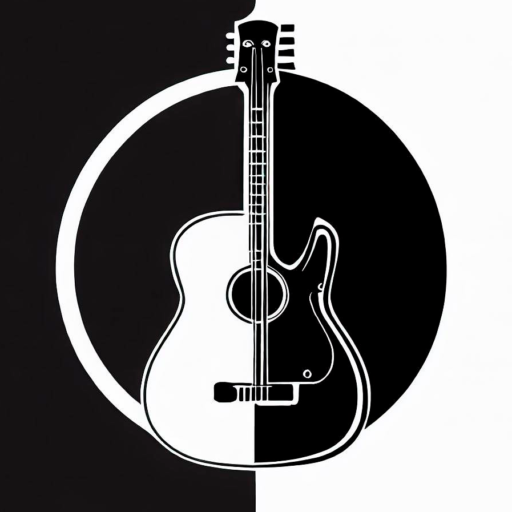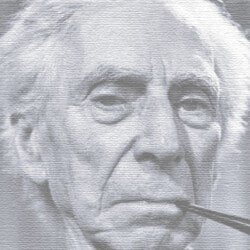La enseñanza, más aún que la mayoría de las otras profesiones, se ha transformado, durante los últimos cien años, de una profesión pequeña, altamente especializada, destinada a una minoría de la población, en una grande e importante rama del servicio público. Es una profesión con una amplia y honorable tradición, que se extiende desde los albores de la historia hasta tiempos recientes, pero cualquier maestro del mundo moderno que se permita sentirse inspirado por los ideales de sus predecesores está expuesto a que se le recuerde bruscamente que su función no consiste en enseñar lo que piensa, sino en inculcar las creencias y prejuicios que sus empleadores consideran útiles. En tiempos anteriores, se esperaba que un maestro fuese un hombre de excepcionales conocimientos o sabiduría, cuyas palabras los hombres harían bien en escuchar. En la Antigüedad, los maestros no constituían una profesión organizada, y no se ejercía fiscalización alguna sobre lo que enseñaban. Sócrates fue condenado a muerte, y se dice que Platón fue encarcelado, pero tales incidentes no obstaculizaron la difusión de sus doctrinas. Cualquier hombre, que tenga el legítimo impulso de maestro estará más ansioso por sobrevivir en sus libros que en la carne. Un sentimiento de independencia intelectual es esencial para el adecuado cumplimiento de las funciones del maestro, puesto que su tarea es inculcar todo lo que pueda de conocimiento y razonabilidad en el proceso de formar la opinión pública. En la Antigüedad llevaba a cabo esta función sin trabas, salvo ocasionales, irregulares e ineficaces intervenciones de los tiranos o la plebe. En la Edad Media la enseñanza se convirtió en prerrogativa exclusiva de la Iglesia, con el resultado de que hubo pocos progresos, ya sea intelectuales o sociales. Con el Renacimiento, el respeto general hacia la cultura devolvió una considerable cantidad de libertad al maestro. Es cierto que la Inquisición obligó a Galileo a retractarse, y que quemó a Giordano Bruno en la hoguera, pero esos dos hombres habían hecho su obra antes de ser castigados. Instituciones tales como las universidades seguían mayormente en manos de los dogmáticos, con el resultado de que gran parte de la mejor obra intelectual era llevada a cabo por hombres de cultura independiente. En Inglaterra, especialmente, casi hasta las postrimerías del siglo XIX, muy pocos hombres de gran eminencia, salvo Newton, estaban relacionados con las universidades. Pero el sistema social era tal que estorbaba muy poco a sus actividades o su utilidad.
En nuestro mundo mucho más altamente organizado nos encontramos ante un nuevo problema. Algo llamado educación es impartido a todo el mundo, habitualmente por el estado pero a veces por las iglesias. De tal modo, el maestro se ha convertido, en la gran mayoría de los casos, en un funcionario obligado a cumplir con los mandatos de hombres que no tienen su instrucción, que no poseen experiencia alguna en tratar con los jóvenes y cuya única actitud hacia la educación es la del propagandista. No resulta muy fácil que, en esas circunstancias, los maestros puedan desempeñar las funciones para las cuales están especialmente dotados.
La educación estatal es, evidentemente, necesaria, pero, también evidentemente, implica ciertos peligros contra los cuales debería haber salvaguardias. Los males que había que temer se vieron en toda su magnitud en la Alemania nazi y todavía se ven en Rusia. Donde predominan tales males, ningún hombre puede enseñar a menos que suscriba un credo dogmático que pocas personas de inteligencia libre es probable que acepten sinceramente. Y no sólo debe suscribir un credo, sino que tiene que condonar las abominaciones y abstenerse cuidadosamente de expresar su opinión sobre los acontecimientos actuales. Mientras enseñe únicamente el alfabeto y la tabla de multiplicar, acerca de los cuales no surge ninguna controversia, los dogmas oficiales no deformarán necesariamente su instrucción; pero, incluso cuando enseña esos elementos, se espera de él, en los países totalitarios, que no emplee los métodos con los que le parece más factible llegar al resultado escolar, sino que inculque temor, sumisión y ciega obediencia y exija un rígido sometimiento a su autoridad. Y en cuanto va más allá de los usos y llanos rudimentos se ve obligado a adoptar la opinión oficial acerca de todas las cuestiones posibles de controversia. El resultado es que los jóvenes de la Alemania nazi se volvieron, y los de Rusia se vuelven, fanáticos, ignorantes del mundo que está fuera de su propio país, totalmente desacostumbrados a la libre discusión e inconscientes de que sus opiniones pueden ser puestas en duda sin mala intención.
Este estado de cosas, malo como es, sería menos desastroso si los dogmas inculcados fuesen, como en el catolicismo medieval, universales e internacionales; pero toda la concepción de una cultura internacional es negada por los dogmáticos modernos, que predicaron un credo en Alemania, otro en Italia, otro en Rusia y otro incluso en Japón. En todos estos países el nacionalismo fanático era lo que más se acentuaba en la enseñanza a los jóvenes; de resultas de ello, los hombres de un país no tienen un terreno en común con los hombres de otro, y ninguna concepción de una civilización común se interpone en el camino de la ferocidad belicosa.
La decadencia del internacionalismo cultural ha avanzado a un ritmo continuamente creciente desde la Primera Guerra Mundial. Cuando me encontraba en Leningrado en 1920, conocí a un catedrático de matemáticas puras que había visitado Londres, París y otras capitales, ya que había sido miembro de varios congresos internacionales. En la actualidad muy pocas veces se permiten tales excursiones a los hombres ilustrados de Rusia, por temor a que establezcan comparaciones desfavorables para su propio país. En otros países el nacionalismo en la cultura es menos extremo, pero en todas partes es más potente que antes. Hay una tendencia en Inglaterra (y, así lo creo, en Estados Unidos) a prescindir de los franceses y alemanes en la enseñanza del francés y el alemán. La práctica de considerar la nacionalidad de un hombre antes que su competencia, al ofrecerle un puesto, es perjudicial para la educación y una ofensa contra el ideal de la cultura internacional, que fue la herencia del Imperio romano y la Iglesia católica, pero que ahora se encuentra sometido a una nueva invasión bárbara, que más bien procede de abajo que de fuera.
En los países democráticos estos males no han alcanzado aún nada que se les parezca en la misma proporción, pero es preciso admitir que existe el peligro de similares acontecimientos en la educación, y que este peligro sólo puede ser evitado si los que creen en la libertad del pensamiento están alerta para proteger a los maestros de la esclavitud intelectual. Quizás el primer requisito sea una clara concepción de los servicios que se puede esperar que los maestros lleven a cabo para la comunidad. Estoy de acuerdo con los gobiernos del mundo en que impartir una información definida y no sujeta a controversias es una de las funciones menores del maestro. Es, naturalmente, la base sobre la cual sé levantan las demás, y en una civilización técnica como la nuestra tiene indudablemente una considerable utilidad. Es preciso que exista, en una comunidad moderna, una cantidad suficiente de hombres que posean la habilidad técnica necesaria para conservar los aparatos mecánicos de que depende nuestra comodidad física. Más aún, es inconveniente que un gran porcentaje de la población no sepa leer ni escribir. Por estos motivos, todos estamos a favor de la enseñanza universal obligatoria. Pero los gobiernos han visto que es fácil, mientras se imparte educación, inculcar creencias sobre cuestiones debatibles y producir hábitos mentales que pueden ser convenientes o inconvenientes para los que ejercen autoridad. La defensa del estado en todos los países civilizados se encuentra tanto en las manos de los maestros como en las de las fuerzas armadas. Salvo en los países totalitarios, la defensa del estado es deseable, y el solo hecho de que la educación sea empleada con ese fin no constituye en sí mismo un motivo de críticas. Las críticas surgen sólo cuando el estado es defendido por medio del oscurantismo y cuando apela a la pasión irracional. Tales métodos son completamente innecesarios en el caso de cualquier estado digno de defensa. Ello no obstante, existe una tendencia natural hacia su adopción por parte de los que no tienen un conocimiento de primera mano de la educación. Hay, una difundida creencia acerca de que las naciones se fortalecen con la uniformidad de la opinión y la supresión de la libertad. Se oye decir continuamente que la democracia debilita a un país en guerra, pese a la constatación de que en todas las guerras importantes libradas desde 1700 la victoria ha correspondido al bando democrático. Las naciones han provocado su ruina con mucha mayor frecuencia por insistir en una estrecha uniformidad doctrinaria que por la libre discusión y la tolerancia de opiniones divergentes. Los dogmáticos del mundo entero creen que, aunque ellos conocen la verdad, otros serán inducidos a falsas creencias si se les permite escuchar los argumentos de ambas partes. Este es un punto de vista que desemboca en una u otra de estas dos desdichas: o bien un grupo de dogmáticos conquista el mundo y prohíbe toda idea nueva, o, lo que es peor, los dogmáticos rivales conquistan distintas regiones y predican el evangelio del odio; el primero de estos males existió en la Edad Media; el segundo, durante las guerras de religión y nuevamente en la actualidad. El primero torna estática la civilización; el segundo tiende a destruirla por completo. Contra ambos, el maestro debería ser la principal salvaguarda.
Es evidente que el espíritu organizado de partido es uno de los mayores peligros de nuestro tiempo. En la forma de nacionalismo, conduce a guerras entre naciones, y en otras formas conduce a guerras civiles. La tarea de los maestros tendría que ser permanecer fuera de la pugna entre partidos y tratar de imbuir en los jóvenes el hábito de la investigación imparcial, llevándolos a juzgar acerca de los problemas según los méritos de éstos y a ponerse en guardia para no aceptar las afirmaciones ex parte sin más. No debe esperarse que el maestro halague los prejuicios de la plebe o de los funcionarios. Su virtud profesional debe consistir en una disposición para ser justo con todas las partes, y en un esfuerzo para elevarse, por encima de las controversias, a una región de desapasionada investigación científica. Si existen personas para quienes los resultados de esa investigación resultan inconvenientes, tiene que protegérsele contra el resentimiento de éstas, a menos que pueda probarse que el maestro se ha prestado a una propaganda deshonesta por medio de la difusión de falsedades demostrables.
La función del maestro, no obstante, no es simplemente la de mitigar el ardor de las controversias. Tiene tareas más positivas que efectuar, y no puede ser un gran maestro si no está inspirado por un deseo de efectuarlas. Los maestros, más que ninguna otra clase, son los guardianes de la civilización. Deberían tener íntima conciencia de lo que es la civilización, y estar deseosos de impartir una actitud civilizada a sus alumnos.Y así llegamos a la pregunta: ¿Qué constituye una comunidad civilizada?
Esta pregunta sería corrientemente contestada señalando pruebas simplemente materiales. Un país es civilizado si tiene mucha maquinaria, muchos automóviles, muchos cuartos de baño y numerosos medios de locomoción rápida. A estas cosas, en mi opinión, la mayoría de los hombres modernos les asignan demasiada importancia. La civilización, en su sentido más importante, es una cosa de la mente, no de los agregados materiales al aspecto físico de la vida. Es una cuestión en parte de conocimiento, en parte emocional. Por lo que respecta al conocimiento, un hombre tendría que tener conciencia de la pequeñez de sí mismo y de su ambiente inmediato en relación con el mundo en el tiempo y en el espacio. Tendría que ver a su propio país no sólo como el hogar, sino como uno de entre los países del mundo, todos con igual derecho a vivir, pensar y sentir. Debería ver su propia época en relación con el pasado y el futuro, y tener conciencia de que las controversias de la misma parecerán tan extrañas a eras futuras como las del pasado nos lo parecen ahora a nosotros. Adoptando un punto de vista más amplio aún, tendría que tener conciencia de la vastedad de las eras geológicas y de los abismos astronómicos; pero tendría que tener conciencia de todo esto, no como un peso para aplastar el espíritu humano individual, sino como un vasto panorama que ensancha la mente que lo contempla. Desde el punto de vista de las emociones, es necesaria una ampliación similar de lo puramente personal, si el hombre quiere ser verdaderamente civilizado. Los hombres pasan del nacimiento a la muerte a veces dichosos, a veces desdichados; a veces generosos, a veces ávidos y mezquinos; a veces heroicos, a veces cobardes y serviles. Para el hombre que contempla el proceso en su totalidad, ciertas cosas sobresalen como dignas de admiración. Algunos hombres han sido inspirados por el amor a la humanidad; algunos, con un supremo intelecto, nos han ayudado a entender el mundo en que vivimos; y algunos, gracias a una sensibilidad excepcional, han creado belleza. Estos hombres han producido algo de bien positivo, para contrapesar la larga historia de crueldad, opresión y superstición. Estos hombres se han esforzado lo posible para hacer de la vida humana algo mejor que una breve turbulencia de salvajes. El hombre civilizado, cuando no pueda admirar, debe tratar de entender antes que reprobar. Tiene que tratar más bien de descubrir y eliminar las causas impersonales del mal, antes que odiar a los hombres que se encuentran en las garras de éste. Todo esto tendría que estar en la mente y en el corazón del maestro, y si está en su mente y en su corazón, lo expresará en sus enseñanzas a los jóvenes que tiene a su cuidado.
Ningún hombre puede ser un buen maestro a menos que tenga sentimientos de cálido afecto hacia sus alumnos y un legítimo deseo de inculcarles lo que cree de valor. Ésta no es la actitud del propagandista. Para el propagandista, sus alumnos son soldados del ejército en potencia. Deben servir para fines que están fuera de sus propias vidas, no en el sentido de que todo fin generoso trasciende el yo, sino en el sentido de servir a privilegios injustos o poderes despóticos. El propagandista no desea que sus discípulos observen el mundo y escojan libremente un propósito que a ellos les parezca valioso. Desea, como un artista jardinero, que su crecimiento esté dirigido y se deforme para adaptarse a sus fines. Y al frustrar su crecimiento natural, es posible que destruya también en ellos todo vigor generoso, reemplazándolo por la envidia, el ansia de destrucción y la crueldad. No hay necesidad de que los hombres sean crueles; por el contrario, estoy convencido de que la mayor parte de la crueldad es resultado de deformaciones sufridas en los primeros años, y sobre todo de deformaciones de lo que es bueno.
Las pasiones represivas y persecutorias son sumamente corrientes, como demuestra ampliamente el actual estado del mundo. Pero no son una parte inevitable de la naturaleza humana. Por el contrario, creo que siempre son el resultado de alguna clase de desdicha. Una de las funciones del maestro tendría que ser la de abrir ante sus alumnos paisajes que les mostraran la posibilidad de actividades que fuesen tan deliciosas como útiles, liberándoles de ese modo los impulsos bondadosos e impidiendo el crecimiento del deseo de despojar a otros de alegrías que a ellos les faltaron. Muchas personas censuran la felicidad como meta, tanto para ellas como para otros, pero uno sospecha que es porque han pensado que «están verdes». Una cosa es renunciar a la felicidad personal en aras de un fin público, y otra completamente distinta tratar la felicidad general como una cosa sin importancia. No obstante, esto se hace a menudo en nombre de algún supuesto heroísmo. En los que adoptan esta actitud existe generalmente una vena de crueldad, probablemente basada en una envidia inconsciente, y la fuente de la envidia se hallará por lo común en la niñez o la juventud. La meta del educador tendría que ser adiestrar a los futuros adultos para que queden libres de estos infortunios psicológicos y para que no estén ansiosos de robar la dicha a los demás, ya que tampoco ellos habrán sufrido ese despojo.
Tal como están las cosas en la actualidad, muchos maestros se ven imposibilitados de hacer todo lo que pueden. Para esto hay numerosas razones, algunas más o menos accidentales, otras profundamente arraigadas. Para comenzar con las primeras, muchos maestros trabajan excesivamente y se ven obligados a preparar a sus alumnos para un examen, en lugar de proporcionarles un adiestramiento mental liberador. Las personas que no están acostumbradas a enseñar (y esto incluye prácticamente a todas las autoridades educacionales) no tienen idea del derroche de espíritu que eso representa. No se espera de los sacerdotes que prediquen sermones durante varias horas todos los días, y en cambio se exige un esfuerzo análogo a los maestros. El resultado es que muchos de ellos se tornan preocupados y nerviosos, pierden el contacto con los trabajos recientes sobre los temas que enseñan y se ven incapacitados para inspirar a sus alumnos el sentido de los deleites intelectuales que pueden obtenerse de nuevas comprensiones y nuevos conocimientos.
Éste, sin embargo, no es el problema más grave. En muchos países, ciertas opiniones son reconocidas como correctas y ciertas otras como peligrosas. De los maestros cuyas opiniones no son correctas se espera que guarden silencio acerca de ellas. Si mencionan sus opiniones, es propaganda, en tanto que mencionar las opiniones correctas es considerado simplemente instrucción sólida. El resultado es que los jóvenes inquisitivos tienen que salir a menudo del aula para descubrir lo que piensan las mentes más vigorosas de su propia época. Hay en Estados Unidos una asignatura llamada instrucción cívica, en la cual, quizá más que en ninguna otra, puede esperarse que las enseñanzas resulten engañosas. Se enseña a los jóvenes una especie de relato modelo sobre cómo se supone que deben conducirse los asuntos públicos, y se les aleja cuidadosamente de todo conocimiento acerca de cómo se conducen en realidad. Cuando los jóvenes crecen y descubren la verdad, el resultado es con frecuencia un completo cinismo en el que se pierden todos los ideales públicos; en cambio, si se les hubiese enseñado la verdad con cuidado y con comentarios adecuados, en una edad más temprana, podrían haberse convertido en hombres capaces de combatir males que, de este modo, aceptan con un encogimiento de hombros.
La idea de que la falsedad es edificante es uno de los pecados dominantes en quienes diseñan los planes educacionales. Yo no considero que un hombre pueda ser un buen maestro a menos que haya tomado la firme resolución de no ocultar jamás, en el curso de toda su vida de enseñanza, la verdad porque ésta sea lo que se llama «poco edificante». La clase de virtud que puede producir la ignorancia vigilada es frágil y fracasa al primer contacto con la realidad. Hay, en este mundo, muchos hombres que merecen admiración, y es bueno que se enseñe a los jóvenes a conocer las formas en que tales hombres son admirables. Pero no es bueno enseñarles a admirar a los bribones ocultando la bribonería de éstos. Se cree que el conocimiento de las cosas tal como son lleva al cinismo y, efectivamente, podría suceder así, si el conocimiento llega repentinamente, con un golpe de sorpresa y horror. Pero si llega gradualmente, convenientemente mezclado con el conocimiento de lo que es bueno, y en el curso de un estudio científico inspirado por el deseo de alcanzar la verdad, entonces no tendrá tal efecto. De cualquier modo, decir mentiras a los jóvenes, que no tienen formas de verificar lo que se les dice, es moralmente indefendible.
Por encima de todo, lo que un maestro debe tratar de producir en sus discípulos, si se quiere que sobreviva la democracia, es la clase de tolerancia que surge de un intento de comprender a los que son distintos de nosotros. Es quizás un impulso humano natural el mirar con disgusto y horror todos los modales y costumbres diferentes de aquellos a los que estamos acostumbrados. Las hormigas y los salvajes matan a los desconocidos. Y los que nunca han viajado, ni física ni mentalmente, encuentran difícil tolerar los modales extraños y las creencias extranjeras de otras naciones y otras épocas, otras sectas y otros partidos políticos. Esta clase de intolerancia ignorante es la antítesis de un modo de ver civilizado, y es uno de los más graves peligros a que está expuesto nuestro excesivamente poblado mundo. El sistema educacional tendría que estar destinado a evitarlo, pero en la actualidad se hace muy poco en ese sentido. En todos los países se alienta el sentimiento nacionalista, y a los escolares se les enseña lo que están demasiado dispuestos a creer: que los habitantes de otros países son moral e intelectualmente inferiores a los del país en que los escolares residen. La histeria colectiva, la más loca y cruel de todas las emociones humanas, es alentada en lugar de ser desalentada, y a los jóvenes se les estimula a creer sobre todo lo que oyen decir frecuentemente, más que aquello donde existe alguna base racional para creer. No se puede culpar a los maestros de todo esto. No son libres de enseñar como quisieran. Son ellos quienes conocen más íntimamente las necesidades de los jóvenes. Son ellos quienes, a través del contacto diario, han llegado a quererles. Pero no son ellos quienes deciden qué se enseñará o cómo serán los métodos de instrucción. Tendría que existir mucha más libertad de la que hay para la profesión de educar. Debería haber más oportunidades de autodeterminación, más independencia de la intromisión de burócratas y fanáticos. Nadie consentiría, hoy en día, que se sometiese a los médicos a la fiscalización de autoridades ajenas a la medicina, en relación con la forma en que aquéllos deberían tratar a sus pacientes, salvo, naturalmente, cuando se apartaran criminalmente del objetivo de la medicina, que es el de curar al paciente. El maestro es una especie de médico cuyo objetivo es curar al paciente del infantilismo, pero no se le permite decidir por sí mismo, sobre la base de la experiencia, acerca de qué métodos son los más adecuados para ello. Unas pocas grandes universidades históricas, por el peso de su prestigio, han conseguido virtualmente la autonomía, pero la inmensa mayoría de las instituciones educacionales están obstaculizadas y fiscalizadas por hombres que no entienden la tarea en que se entrometen. La única forma de impedir el totalitarismo en nuestro mundo altamente organizado es lograr cierto grado de independencia para los cuerpos que llevan a cabo tareas públicas útiles, y entre tales cuerpos los maestros merecen un lugar preeminente.
El maestro, como el artista, el filósofo y el hombre de letras, sólo puede realizar adecuadamente su trabajo cuando se siente como un individuo dirigido por un impulso creador interno, no dominado y aherrojado por la autoridad exterior. Es sumamente difícil, en este mundo moderno, encontrar un lugar para el individuo. Podría subsistir en la cima, como dictador de un estado totalitario o como magnate plutocrático en un país de grandes empresas industriales, pero en el reino del pensamiento se hace cada vez más dificultoso mantenerse independiente de las grandes fuerzas organizadas que fiscalizan los medios de vida de hombres y mujeres. Si el mundo no quiere perder los beneficios que pueden extraerse de sus mejores mentes, tendrá que encontrar algún método de permitirles amplitud de movimientos y libertad a despecho de la organización. Esto implica una deliberada contención por parte de los que ejercen el poder, y un conocimiento consciente de que hay hombres a quienes debe permitirse la libertad de movimientos. Los papas del Renacimiento podían tener estos sentimientos hacia los artistas de la época, pero los hombres poderosos de ahora parecen encontrar más difícil sentir respeto hacia los genios excepcionales. La turbulencia de nuestros tiempos es hostil a la magnífica flor de la cultura. El hombre de la calle está lleno de miedos y, por lo tanto, nada dispuesto a tolerar libertades para las que no ve necesidad alguna. Quizá debemos esperar tiempos más tranquilos antes de que las exigencias de la civilización puedan volver a dominar a las exigencias del espíritu partidista. Entretanto, es importante que por lo menos algunos continúen dándose cuenta de las limitaciones de lo que puede lograrse por medio de la organización. Todos los sistemas deberían permitir vías de escape y excepciones, porque, de lo contrario, aplastarán cuanto hay de mejor en el hombre.
© Bertrand Russell, Unpopular Essays. Traducción de Floreal Mazia.